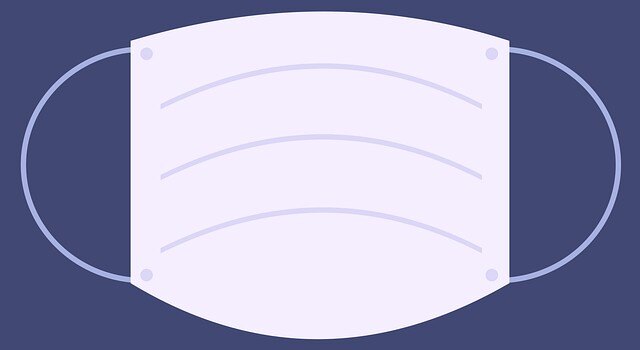El año pasado, con motivo de la anual campaña de vacunación de la gripe, publicamos un artículo en el que explicábamos los requisitos, beneficios, plazos etc. de dicha campaña; también, de forma sucinta, abordábamos cuál es el funcionamiento de una vacuna, explicación que conviene retomar aquí para contextualizar esta breve historia de las vacunas que veremos es “muy vacuna”.
Una vacuna es un preparado con una cepa vírica alterada o debilitada de la enfermedad a combatir que se inyecta en el organismo para que éste genere anticuerpos y defensas específicas.
Sin entrar en especificaciones más científicas o rigurosas sobre componentes o sobre tipos de vacunas o tipos de inmunidad generadas, queremos remarcar esa idea instintiva, primitiva, esa intuición humana primigenia de combatir la enfermedad “domesticando” la propia enfermedad.
Hitos en la historia de las vacunas
Año 1022 d.C. China. Se le atribuye a una monje del monte Omeishan de la provincia china de Sichuan, la práctica de la “variolización” para prevenir la viruela; el proceso conocido como variolización consistía en machacar costras de las pústulas producidas por la viruela, dejarlas reposar durante un tiempo y posteriormente insuflarlas en la nariz del paciente a través de una caña hueca de bambú.

En los escritos del médico chino Zhang Lu, ya en el siglo XVI, se recoge la pervivencia de este método de prevenir la viruela, que ahora podía practicarse de tres modos, con la insuflación a través de una caña de bambú como hemos visto, introduciendo un algodón en la nariz impregnado de pus de pústulas, o vistiendo a un niño sano con las ropas de un niño que había padecido la viruela.
Documentos de la época como el Zhongdou xin shu detallan el éxito de estas prácticas, de 9.000 mil niños sometidos a estos procedimientos, solo murieron 20 o 30.
Siglo XV. Prácticas similares a las que acabamos de ver se recogen por todo el mundo hasta los siglos XV y XVI: por ejemplo, en la India, los brahmanes arañaban la piel con agujas y después frotaban sobre esas aberturas en la piel hilas impregnadas en costras virulentas y agua santa del Ganges; en Turquía se realizaban incisiones en los brazos y en las piernas para poner en contacto la carne herida con el virus, práctica que conocemos por la correspondencia de la viajera y aristócrata Mary Montagu, que narra cómo los turcos usaban este recurso sobre todo en sus esclavas caucásicas, ya que las salvaba de quedar, en caso de sobrevivir a la viruela, marcadas por las cicatrices de la enfermedad, lo cual restaría belleza a su valor en el mercado.
1796. Este año es la flecha clave en la historia de las vacunas. Edward Jenner, un médico rural de Inglaterra, advirtió que muchas recolectoras de leche que se contagiaban de la viruela bovina luego no se contagiaban de la viruela humana. Jenner se dejó guiar por su intuición, y sometió ésta a un método científico: extrajo líquido de las pústulas de una lechera llamada Sarah Nelmes, contagiada de viruela bovina de una vaca llamada Blossom, y se la inyectó a un niño de 8 años llamado James Phipps. James mostró fiebre y una ligera sintomatología en los días sucesivos, pero pronto se recuperó. Pasados unos meses, Jenner inoculó viruela humana a James Phipps, y éste permaneció inmune. Jenner amplió su procedimiento con grupos de muestra más amplios y, pese a la desconfianza primera que cualquier innovación causaba, se terminó admitiendo como válido el procedimiento de Jenner y prohibiendo otros procedimientos como la ya vista variolización. El acierto de Jenner, y su crucial aportación, fue, sobre todo, el usar cepas más débiles, como lo era la viruela bovina respecto a la humana, para desarrollar inmunidad en las personas.

1880. Fue la década en la que Louis Pasteur llevó a cabo su experimento. Pasteur recogió el testigo de Jenner, de hecho, en honor a este último, Pasteur empezó a emplear, para referirse a estos procedimientos, los términos “vacuna” y “vacunación”, derivados de la palabra latina “vacca”, los animales inspiradores del experimento de Jenner. Estas son las anotaciones de Pasteur en el desarrollo de su vacuna para el ántrax:
El 5 de mayo inyecta 24 carneros, 1 chivo y 6 vacas con 58 gotas de un cultivo atenuado de Bacillus anthracis. El 17 de mayo, estos mismos animales fueron inoculados nuevamente con la misma cantidad de un cultivo menos atenuado, o sea, más virulento.
El 31 de mayo se realizó la prueba suprema. Se inyectaron con cultivos muy virulentos, todos los animales ya vacunados, y además, 24 carneros, 1 chivo y 4 vacas no vacunados, que sirvieron como grupo testigo a la prueba.
El 2 de junio, una selecta y nutrida concurrencia apreció los resultados, que fueron los siguientes:
Todos los carneros vacunados estaban bien. De los no vacunados, 21 habían muerto ya, 2 más murieron durante la exhibición ante la propia concurrencia y el último al caer de la tarde de ese día. De las vacas, las 6 vacunadas se encontraban bien, mientras que las 4 no vacunadas mostraban todos los síntomas de la enfermedad y una intensa reacción febril.
Siglos XX y XXI. Estos siglos van a suponer el desarrollo y estandarización de la mayoría de las vacunas que conocemos: peste, tuberculosis, rubeola, hepatitis, varicela, gripe… La mayor bonanza y victoria que el ser humano ha librado contra la enfermedad; esperemos que, más pronto que tarde, podamos actualizar este artículo con la vacuna contra el coronavirus.